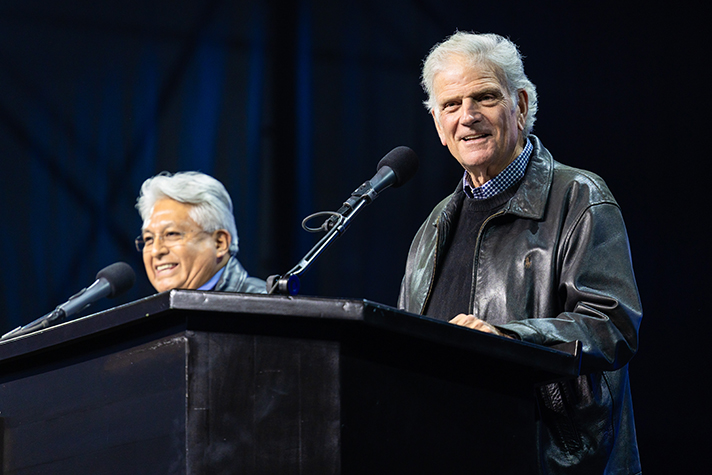Este texto es el extracto y traducción de un sermón de Billy Graham.
Nuestro mayor enemigo es la muerte. La muerte implica cierto temor. La Biblia dice que «el aguijón de la muerte es el pecado» (1 Corintios 15:56, NVI) y desde el día en que la primera pareja puso a su hijo en una tumba, la gente ha temido a la muerte. Es el gran monstruo misterioso cuyos largos dedos helados hacen que muchos se estremezcan aterrorizados.
El testimonio unánime de la historia es que la muerte es inevitable. Las generaciones van y vienen, y cada generación ha puesto a sus propios muertos en la tumba.
La Biblia siempre relaciona la muerte con el pecado. La Biblia dice: «Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron» (Romanos 5:12).
Estamos procurando mejorar la vida mediante fórmulas químicas en los laboratorios científicos de todo el mundo. Pero hasta ahora, la ciencia no puede encontrar una solución para el problema de la muerte. Aun si los científicos descubrieran un secreto que prolongara la vida terrenal, solo tendrían éxito en extender nuestro periodo de tristeza y aflicción.
Cientos de filósofos de todas las épocas han procurado escudriñar más allá del velo de la muerte. Sus especulaciones llenan volúmenes con respecto a las posibilidades de vida más allá de la tumba.
La muerte ronda entre los ricos y los pobres, los instruidos y los ignorantes. La muerte no hace distinción de raza, color ni credo. Sus sombras nos acechan día y noche, y nunca sabemos cuándo llegará el momento temido.
Procuramos disimular el desastre inminente sacando un seguro de vida, y hemos inventado otros mecanismos para hacer más cómodos nuestros últimos días, pero siempre está presente la dura realidad de la muerte.
Muchos se preguntan: ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna puerta de escape? ¿Hay una posibilidad de la inmortalidad?
No voy a llevarte a un laboratorio científico, ni al aula de un filósofo ni a la oficina de un psicólogo. En su lugar, voy a llevarte a la tumba vacía que era propiedad de José de Arimatea. María, María Magdalena y Salomé habían ido ahí, a la tumba donde yacía el cuerpo de Jesús, para ungir el cuerpo del Cristo crucificado. Ellas se habían sorprendido al ver la tumba vacía. Un ángel se puso a un lado del sepulcro y les dijo: «Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado». Luego añadió: «¡Ha resucitado! No está aquí».
Esa fue la mayor noticia que el mundo haya oído jamás. ¡Jesucristo había resucitado de los muertos, como lo había prometido!
La resurrección de Jesucristo es la verdad primordial de la fe cristiana, y en ella descansa la raíz misma del Evangelio. Sin fe en la resurrección no puede haber salvación personal. La Biblia dice: «que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo» (Romanos 10:9). Tenemos que creer esto, o nunca podremos ser salvos.
Para muchas personas, la resurrección ha llegado a ser poco más que un símbolo consolador de la inmortalidad del alma. Pero la resurrección abarca mucho más que la perpetuidad de la vida. Creer en la inmortalidad por sí misma podría ser algo trágico y horrible. La Biblia enseña que esa creencia debe ir acompañada de la segura convicción de que Dios garantiza nuestra existencia eterna en su presencia gloriosa a través del conocimiento personal de su Hijo.
Comenzamos con el hecho de que al tercer día Jesucristo había resucitado de los muertos, salió de la tumba y apareció delante de sus desanimados y asombrados discípulos, que habían perdido toda esperanza de volver a verlo. Sin nuestra aceptación de la realidad de que los muertos vuelven a la vida, celebrar la Resurrección no es más que una ilusión. Como escribió el apóstol Pablo hace ya mucho tiempo: «Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes» (1 Corintios 15:14).
Cuando se contempla la resurrección de Cristo como un hecho histórico, el Domingo de Resurrección se convierte en el día más importante de todos, y se debe reconocer y celebrar como la mayor victoria de todos los tiempos.
La resurrección fue, en un sentido, una victoria suprema para la raza humana. Fue una victoria sobre la muerte: «Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron» (1 Corintios 15:20). Su resurrección de los muertos es la garantía que también para nosotros la tumba ha sido abierta y que también nosotros seremos resucitados: «Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir» (1 Corintios 15:22).
La resurrección fue también una victoria sobre el pecado: «La paga del pecado es muerte» (Romanos 6:23). El pecado de Adán en el huerto del Edén tuvo como resultado la culpa, la condenación y la separación de la presencia de Dios. Sin embargo, allí también se dio la gloriosa promesa de que aparecería la simiente de la mujer, y que Dios pondría enemistad entre su simiente (Cristo) y la serpiente (Satanás).
En el conflicto resultante, la simiente de la mujer sería herida en el calcañar, pero a cambio, Él heriría la cabeza de la serpiente, infligiéndole una herida mortal. Esto fue realizado y manifestado abiertamente en la Resurreción de Cristo.
La resurrección también nos da la victoria sobre las dudas. Parece que hay miles de cristianos esclavos de las dudas. No quiero decir que tales personas dudan de la existencia de Dios o de las verdades de la Biblia. Podemos aceptar todo eso y a la vez seguir dudando acerca de nuestra relación personal con el Dios en quien profesamos creer. Algunas personas tienen dudas en cuanto al perdón de sus pecados, otras dudan de su esperanza de ir al cielo, y aun otras desconfían de su propia experiencia interior.
Durante su ministerio terrenal Jesús hizo una serie de asombrosas afirmaciones y promesas a sus seguidores, que debieron haberles parecido increíbles mientras Él estaba en la tumba. Jesús les había dicho: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» (Juan 10:10). Y le dijo a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente» (Juan 11:25-26). Pero ahora, Aquel que había hecho esas promesas estaba muerto, y la tumba estaba cerrada ante el cuerpo de Aquel que había prometido vida eterna para todos los que creyeran en Él. Si Él no hubiera resucitado, tendríamos suficientes motivos para dudar de la validez de sus promesas.
Pero cuando salió de la tumba, todas sus promesas y sus palabras salieron con Él, y hoy viven con gloriosa vitalidad, poder y autoridad.
La resurrección es también la garantía de la victoria sobre nuestros temores. Los temores son estrechos aliados de las dudas. El presidente de la facultad de historia de una de nuestras grandes universidades una vez me expresó esta opinión: «Nos hemos convertido en una nación de cobardes». No acepté su declaración, pero él arguyó que muchas personas se han mostrado renuentes a seguir un curso si no se trata de algo popular. Incluso si estamos convencidos de que algo es correcto, procuramos no comprometernos porque tenemos temor. Si nos favorecen las probabilidades, nos ponemos de su parte; pero si defender lo que es correcto implica algún riesgo, procuramos ponernos a salvo.
Usted que teme a la muerte, a perder la salud o a perder los amigos, examine las palabras de Pablo: «Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio» (2 Timoteo 1:7). Dios nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este y otros pasajes similares señalan el hecho de que ningún cristiano tiene razón alguna para temer ante los ojos de la voluntad de Dios: «Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?» (Romanos 8:31).
El poder del Espíritu Santo levantó el cuerpo de Cristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu Santo, ahora obrando en nosotros, puede liberarnos de los poderes de la ansiedad y del temor, y hacer que nos regocijemos en la esperanza segura y gloriosa que Él ha preparado para nosotros.
La resurrección garantiza la victoria en nuestra vida diaria. La victoria que Cristo ganó para nosotros cuando resucitó puede ser visible en nuestra vida cada día. El poder resucitador de la gloria de Dios puede ser manifestado en nosotros y por medio de nosotros en todo lugar y en toda circunstancia.
Podemos ser conscientes cada día de su victorioso poder obrando en nosotros, por nosotros y por medio de de nosotros para su gloria. Podemos exclamar como el apóstol Pablo: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo» (1 Corintios 15:57).